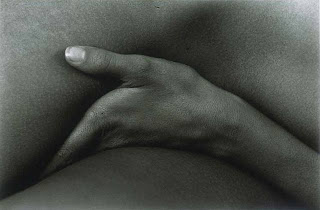Cuando hay tantas cosas que no encajan, tantas cosas que no tienen sentido alguno, y sin embargo, suceden igualmente, cuando hay tantas sensaciones extrañas, de esas que penetran en el cuerpo, la mente y el alma y contaminan todo el ser, cuando mire donde mire, sólo parece haber gris y todo gira en espirales...
En esos momentos en los que no alcanzo a comprender qué está sucediendo y me siento ajena a todos y a todo. En esos momentos en los que aparecen oquedades en las entrañas y el tiempo no parece querer detenerse de su frenesí. En esos momentos en los que vuelve Emily y su poema Pain has an element of blank...
Mientras sólo suena Rocky Votolato o los Red Hot...
Entonces recuerdo ese momento.
Llovía. Fumaba un cigarro tras otro. La noche era oscura y hacía frío. Y estaba sola. Echaba de menos, pero de un modo que nunca había experimentado antes. Me sentía en paz. Sin saber cómo. Había dejado la melancolía atrás y las ideas fluían con rapidez y efervescencia. No lo dudé. Tomé una de las postales de la mochila y el bolígrafo. Y empecé a escribir...
Hacía tanto que no escribía... Y no entendía por qué, pero ni si quiera tenía tiempo a cuestionarlo. Las palabras se plasmaban una tras otra, con intensidad, en aquella postal. Pronto necesité otra. Encendí un cigarro y seguí escribiendo. ¿Qué narices se activó en mí aquella noche?
Una vez acabé de escribir el último rincón de la parte derecha inferior de la segunda postal, paré. En seco. Tenía la primera canción que había compuesto en mucho tiempo. Quizás tres años. Miraba sorprendida los garabatos. Había tardado tres malditos años en sacar algo así. De hecho, no recuerdo haber escrito algo con tanta fluidez en mi vida. Pero ahí estaba, en mis manos.
Pasaron un par de horas antes de que alguien llegara. Reconozco que hubo un momento en el que el frío me invadió y empecé a sentirme extraña. Pero pronto aquello pasó. Todo pasa.
Olvidé unos días aquella letra. La mantenía bien colocada en el atril, con la parte escrita mirando hacia mí. Por aquello de que nunca se sabe. Un día, sentí unas ganas increíbles de tocar y me senté al borde de la cama, mirando aquellas postales. Pronto recuperé una pequeña melodía que tenía guardada desde hacía años. Estaba virgen aún, como si, por alguna extraña razón, no hubiera existido letra suficientemente buena para usarla. Como si yo, inconscientemente, estuviera esperando al momento apropiado.
Aquel era el momento apropiado. Lo digo porque, sin saber cómo, en menos de media hora la tenía toda ligada y grabada. O, por lo menos, un primer proyecto. Decidí enviársela a Laura sin dudarlo. Estaba completamente segura. Como no lo había estado nunca antes. Supe que debía enviársela y hacer que ella la cantara. Tenía el presentimiento de que aquello que había enviado, pronto se convertiría en algo grande. Yo me sentía grande.
Laura tardó varios días en escucharla, pero no le di importancia. Me sentía completamente tranquila al saber que aquel gran éxito saldría a la luz tarde o temprano. Me comentó que le gustaba y que le parecía buena, sin mucho énfasis. No me molestó. Incluso los genios como Laura a veces tardan en darse cuenta de lo que puede comportar un tema así en el mundo.
Algunos días después, me envió un mensaje que me desalentó por completo. Aquella canción le recordaba a otra, que había sido todo un top hit de los años noventa y que conocía a la perfección. No acabé de encontrarle similitudes en mi cabeza, por más que me lo propuse, pero aquello me dejó sin energías. Después de todo, un genio es un genio. Y yo nunca lo fui.
Aunque me comentó que trabajaríamos en ello y miraríamos qué podíamos hacer, decidí olvidar la canción y cantarla en mis adentros, donde todavía seguía siendo todo un himno. Sin embargo, pasaban los días y no podía quitarme esa melodía de la cabeza. Se había convertido en algo tan significativo para mí, en algo tan jodidamente enorme, que sentía que en cualquier momento se iba a acabar expandiendo, hasta colapsar todo mi ser. A modo de válvula de escape, seguía tocándola en la intimidad, para hacerlo más llevadero.
Necesité hablar con Laura varias veces sobre el tema. Un día, la llevé a la sala, y le pedí que, por favor lo intentara. Entonces, antes de empezar, me pidió que tocara la melodía. Y empezó a cantar el hit noventero sobre ella. Sí, tenía un aire. Pero nada que ver con lo que había imaginado. Qué imbécil había sido, ocurre con tantas canciones... El noventa por ciento de las canciones que escuchamos hoy en día tienen los mismos cuatro acordes: Sol, Do, Re y Mim. No era tan difícil que mi melodía encajara con aquella canción. Muchas lo harán, seguro.
Entonces le enseñé lo que yo tenía. E intentó hacerlo. Pero le resultó difícil. Y yo, que me había despojado de toda preocupación, no sentí angustia alguna. Sabía que le iba a costar hacerla suya. Después de tres años sin cantar otra composición que no fuera exclusivamente suya, era de esperar. Pero ahí volvía a estar yo, mis letras, mi música. Y su voz.
La sesión no fue muy productiva, pero obtuve una valiosa lección: El mayor fracaso es no llegar a hacer algo por miedo a fracasar.
Y así es como, en el último ensayo, una vez acabamos todos, antes de que nadie pudiera recoger, sin decir nada, comencé a tocar. Ni si quiera pensé en lo que estaba haciendo, pero allí estaba mi gran éxito. Creo que el bajista lo percibió, porque a los segundos, le había sacado la base a la perfección. Me sorprendí muchísimo al escucharnos a los dos tocar aquel tema, y ver que había encajado completamente la idea. Me preguntó qué era aquello y le respondí que era una canción que había compuesto. Quise enseñársela del todo. Pronto tomé el micro. Me dispuse a cantarla, aunque estuviera un par de tonos por encima del mío.
Curioso era que, en la grabación que había enviado, la voz era un silbido. Había intentado cantarla un par de veces, pero era demasiado aguda para mí y no existía forma de llegar. Y, loca de mí, allí estaba, frente al micrófono, dispuesta a entregarme a cada nota. Sin que la duda de llegar o no al tono existiera en mi cabeza. Es que, de hecho, no existía la posibilidad de fallar. Aquella canción iba a brotar de mis cuerdas vocales del mismo modo que lo hizo de mi alma aquella fría noche de Agosto.
Y arrimando mis labios al micrófono, sin dejar de tocar, empecé a cantar.
"I'm sitting here, on the rain,
smoking all alone my cigarette..."
Joder. ¿Esa era mi voz? No podía ser cierto. Mi cuerpo se estremeció. Pero seguí cantando.
"Thinkin 'bout all these stupid things of life..."
¿Cómo coño lo estaba haciendo? Aquella no podía ser yo. La canción no estaba hecha para mi voz, para mi tono, para mí.... No podía ser real. Y, no obstante, no podía dejar de tocarla. Seguí cantando cada una de las líneas hasta llegar al punto de inflexión, en el que todavía a día de hoy, no tengo decidido cómo acabar.
De pronto, el otro guitarrista, después de haber estado observando con curiosidad, empezó a tocarla, y yo me sentí suficientemente libre como para poder cantarla otra vez, con toda disposición. Y mi voz volvió a brotar con fuerza. Y volví a llegar a cada una de aquellas notas agudas.
Ahora, ambos me preguntaban, curiosos, los detalles sobre las partes. Querían aprenderla. No podía creerlo. Tres años en el grupo, y después de un pequeño rechazo hacia una canción que había compuesto en los inicios, no había vuelto a traer nada más. Y ellos estaban ahí, atentos a cada una de mis simples explicaciones, para poder tocarla.
-Es buena. -dijo el guitarrista.
Yo, a pesar de haber tenido el presentimiento de que el tema iba a causar furor allá donde fuera, me sentía tan sorprendida de cómo habían acontecido los hechos, que no lograba creérmelo.
-Joder, si una canción es buena es buena. -repitió. - Y esta lo es. De verdad.
Lo miraba a los ojos. Afirmaba con seguridad. El mero hecho de haber tomado su guitarra, en vez de guardarla y, por primera vez, emular lo que estaba oyendo, ya dijo bastante. Pero yo seguía en éxtasis.
Pedí a Laura que la cantara. Se negó con cariño. Su voz estaba agotada. Pero, realmente, no hizo falta. Volví a entonarla una y otra vez hasta que fue hora de marchar. Y me empezaba a odiar por ello, porque sonaba tan increíblemente bien... Por un momento hasta dudé de si debía cantarla ella. Aquel pedazo de mi alma brotaba por cada poro de mi cuerpo. Y conseguí vaciar mis entrañas, lentamente, con eficacia, hasta que quedé completamente en blanco. La sala estaba impregnada de mi esencia. Un pedazo de mí se había quedado en aquellas cuerdas de bajo y de guitarra. El micrófono había absorbido una parte de mi ser.
Y me fui.
Lo tengo claro. Va a llegar lejos.
Vamos a llegar lejos.